
Tanzania fue el primer lugar donde sentí con claridad que mi cuerpo contaba una historia que no era solo mía. Yo, que ni siquiera me percibo como blanca, empecé a notar una capa invisible de resentimiento y desconfianza en cada intercambio: hombres que me ofrecían excursiones auténticas a cambio de dólares, personas trabajando sin descanso en hoteles donde yo era quien descansaba, tours organizados para ver tribus como quien va al zoo.
Había algo en la forma en que nos mirábamos —yo, con pasaporte europeo y cámara de fotos; ellos, herederos de siglos de esclavitud, explotación y turismo de adrenalina— que no se explicaba solo por la economía ni por el folklore. Se respiraba una mezcla de hospitalidad, necesidad, odio, recelo, humor, orgullo, miedo y cansancio… y debajo de todo eso, una memoria amarga que no sabía nombrar, pero que estaba ahí.
Desde entonces me ronda una pregunta:
¿Cuánto de lo que llamamos “carácter de un pueblo” es, en realidad, trauma antiguo mal digerido que hemos aprendido a vivir como si fuera lo normal?
No hablo solo de Tanzania. Pienso en mis propias raíces, en la historia reciente de Argentina y España; en los barrios donde he trabajado desde la psicología comunitaria; en las familias donde no se habla de política o donde el castigo sigue siendo el idioma afectivo principal.
Desde la neuropsicología y la intervención social, hoy pienso en esto: no solo heredamos genes o apellidos; también heredamos formas de miedo, de castigo y de amor. Y esas formas se graban en el cuerpo, en la manera de reaccionar, de educar, de hacer justicia y en el discurso que defendemos incluso cuando ya no tiene sentido.
Este texto nace también de algo muy concreto que viví allí y que, durante un tiempo, me costó incluso nombrar. No fue una teoría, sino la experiencia nítida de ver cómo ese resentimiento antiguo empezaba a instalarse también en mí.
Hubo un día en que el miedo dejó de ser abstracto y mi cuerpo entendió, muy literalmente, que alguien podía hacerme daño solo por estar allí. Lo que más me impacta, visto con distancia, no es tanto lo que pasó como lo que empezó a pasar dentro de mí después: durante un tiempo caminé con los hombros tensos, leyendo cada mirada como posible amenaza, sintiendo una rabia sorda contra ellos, esos hombres anónimos que se volvían todos iguales en mi cabeza.
Ahí vi, en versión miniatura, el mismo mecanismo que sostiene tantos conflictos colectivos: el daño empuja a simplificar. El otro deja de ser persona y se convierte en categoría. Generaciones enteras aprendiendo a mirarse con desconfianza, a heredar miedos que quizá nacieron de algo muy concreto, pero que con el tiempo se vuelven una forma de estar en el mundo.
La lógica del castigo: cuando el miedo organiza la convivencia
Hay un hilo que se repite en contextos muy diferentes: la idea de que solo se aprende a través del miedo y el castigo.
En consulta y en trabajo comunitario lo vemos a diario:
- “Si no le pego, no me hace caso”.
- “Aquí las cosas siempre se arreglaron a los gritos”.
- “En este barrio, o espabilas, o te comen”.
La neurociencia del trauma lleva años describiendo qué pasa cuando el miedo se vuelve el organizador central de la vida: el sistema nervioso se mantiene en hiperalerta, la amígdala (nuestro detector de peligro) se activa con facilidad y las áreas de la corteza prefrontal encargadas de parar, pensar y matizar tienen menos margen de maniobra (van der Kolk, 2014).
En ese contexto, el castigo puede funcionar a corto plazo —obedezco para que esto se acabe—, pero deja detrás un terreno fértil para la ansiedad, la desconfianza y la violencia. El mensaje profundo no es “esto estuvo mal”, sino “en este lugar nadie está realmente a salvo”.
A nivel colectivo pasa algo parecido. Cuando una comunidad se acostumbra a resolver los conflictos con humillación, exclusión o fuerza, el aprendizaje no se queda solo en la norma concreta, sino que va moldeando la forma de mirarnos: quién merece respeto, quién puede ser ridiculizado, a quién se le puede hacer daño “porque algo habrá hecho”. Ese clima también se hereda.
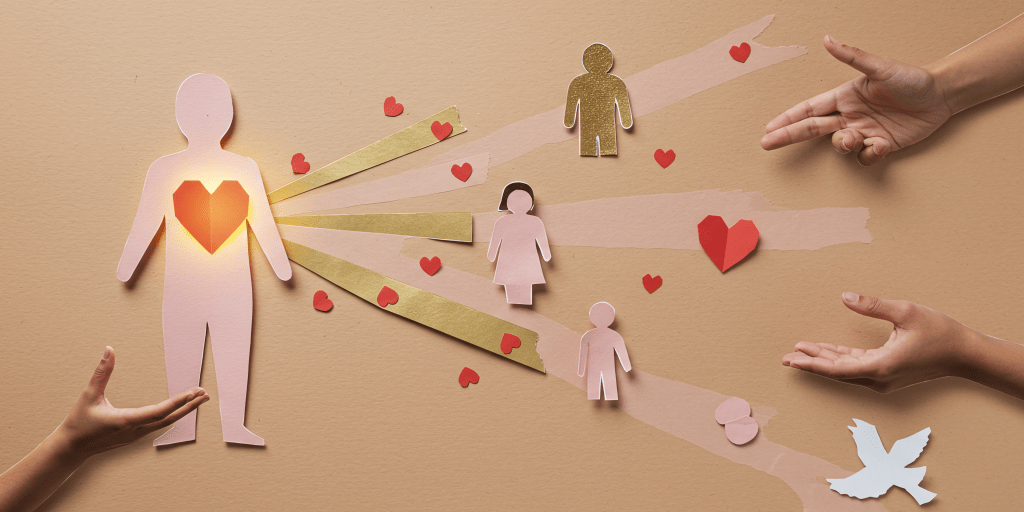
Amor y perdón.
Puede sonar cursi hablar de amor y perdón en medio de todo esto, pero la evidencia y la práctica comunitaria apuntan justo en esa dirección.
Tras el genocidio de Ruanda, por ejemplo, se pusieron en marcha programas comunitarios que combinaban escucha de testimonios, trabajo grupal sobre trauma, espacios públicos de verdad y procesos de perdón y reconciliación entre supervivientes y perpetradores. La evaluación de una de estas intervenciones mostró reducciones significativas en síntomas de depresión y estrés postraumático, así como mejoras en la confianza interpersonal y la disposición a la convivencia pacífica (Staub, Pearlman, Gubin, & Hagengimana, 2005).
Ruanda no es una excepción aislada. En otros lugares del mundo han ido apareciendo caminos parecidos, cada uno con su lenguaje y su contexto.
Algo similar ocurre con la red de centros Saint Camille de Lellis, impulsada por Grégoire Ahongbonon en África occidental. Frente a la práctica, tristemente extendida, de encadenar o aislar a personas con sufrimiento mental grave, estos espacios se organizan alrededor de gestos muy concretos de dignidad: desatar, cuidar, trabajar juntos, devolver nombre y lugar en la comunidad. No es un amor abstracto, sino una forma de relación que cuestiona la lógica del descarte y demuestra en la práctica que otra manera de tratar “la locura” es posible.
En América Latina, por ejemplo, las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE), nacidas en Colombia tras décadas de conflicto armado, trabajan con grupos comunitarios, víctimas y también con personas que han ejercido violencia. El eje no es olvidar lo ocurrido, sino revisar las narrativas heredadas de odio y venganza, nombrar el daño, reconocer la responsabilidad y ensayar formas distintas de relacionarse. Evaluaciones cualitativas de estos procesos describen cambios en la disposición al diálogo, disminución del deseo de venganza y mayor participación en iniciativas de convivencia y paz (UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2019).
Lo que tienen en común estas experiencias es que no se limitan a quitar síntomas ni a imponer otra forma de control. Lo que cambian es la lógica de base: del miedo que expulsa a los cuerpos incómodos al vínculo que los vuelve a incluir.
Desde la neurobiología sabemos que esto no es solo poesía. Las experiencias de vínculo seguro y apoyo emocional sostenido pueden modular la respuesta al estrés, reduciendo niveles de cortisol y facilitando la regulación de la amígdala por parte de la corteza prefrontal (Hostinar, Sullivan, & Gunnar, 2014). La conexión afectiva —sentirse visto, validado, sostenido— está relacionada con la liberación de oxitocina, que a su vez se asocia con mayor confianza y conductas de cuidado (Buchheim et al., 2017).
No es que “el amor lo cura todo”, pero sí que las relaciones de cuidado y reconocimiento cambian literalmente la forma en que el cerebro procesa el peligro. Y eso abre la puerta a respuestas diferentes al castigo automático: reparación, límites sin humillación, responsabilidad compartida.
La investigación sobre trauma transgeneracional añade otra capa: experiencias de violencia, persecución o terror sostenido pueden dejar huellas biológicas en la descendencia, mediadas en parte por cambios epigenéticos (Yehuda & Lehrner, 2018). Si el daño puede transmitirse, también es razonable pensar —y la práctica así lo sugiere— que ciertos tipos de cuidado, de memoria y de vínculo pueden empezar a transformar esa herencia.

De la herida al gesto: qué hacemos con esta herencia
Si pensamos en trauma transgeneracional solo como algo enorme y lejano —guerras, genocidios, colonización— corremos el riesgo de colocarnos como espectadoras impotentes. Pero la transmisión ocurre también en lo pequeño:
- en cómo hablamos de “los otros” delante de niñas y niños;
- en la manera de resolver un conflicto vecinal;
- en la forma en que miramos a quien viene de fuera, o a quien tiene menos recursos, o a quien pertenece a una minoría.
Trabajando desde la psicología comunitaria, he visto que muchas veces la transformación empieza en lugares muy concretos:
- un grupo de madres que decide dejar de pegar “porque ya nos pegaron bastante a nosotras”;
- una asociación vecinal que cambia reuniones centradas en la queja por espacios de escucha y proyecto común;
- un taller donde se habla por primera vez de lo que pasó durante la dictadura o la guerra, sin héroes ni monstruos, sino con personas complejas que hicieron lo que pudieron —y a veces dañaron mucho.
Son procesos lentos y frágiles, pero tienen algo en común con Ruanda, con los proyectos de acogida a personas estigmatizadas, con tantas iniciativas pequeñas que casi nunca salen en los medios: apuestan por una forma de humanidad que no se construye sobre el miedo, sino sobre la responsabilidad mutua, la empatía y la sensibilidad, en definitiva, lo que nos hace realmente humanos.
En términos clínicos podríamos hablar de reparación. En un lenguaje más cotidiano, podríamos decir que son intentos de que el dolor no tenga la última palabra.
No vamos a deshacer siglos de violencia con un artículo ni con un taller. Pero sí podemos decidir qué seguimos transmitiendo y qué no. Cada vez que elegimos contener en vez de humillar, preguntar en vez de dar por hecho, escuchar una historia incómoda en vez de taparla, estamos haciendo algo pequeño y profundamente político: interrumpir la cadena del miedo como única forma de orden y poder.
Tal vez de eso se trate, al final, cuando hablamos de trauma, castigo y amor en comunidades marcadas por la violencia: de reconocer que heredamos muchas cosas que no elegimos… y de empezar a elegir, con cuidado y con otros, qué dejamos pasar a través nuestro y qué nos atrevemos a transformar.
Referencias
Buchheim, A., Heinrichs, M., George, C., Pokorny, D., Koops, E., Henningsen, P., & O’Connor, M. F. (2017). Oxytocin enhances the experience of attachment security. Psychoneuroendocrinology, 77, 68–74.
Hostinar, C. E., Sullivan, R. M., & Gunnar, M. R. (2014). Psychobiological mechanisms underlying the social buffering of the HPA axis: A review of animal models and human studies across development. Psychological Bulletin, 140(1), 256–282.
Staub, E., Pearlman, L. A., Gubin, A., & Hagengimana, A. (2005). Healing, reconciliation, forgiving and the prevention of violence after genocide or mass killing: An intervention and its experimental evaluation in Rwanda. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(3), 297–334.
van der Kolk, B. A. (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. New York, NY: Viking.
Yehuda, R., & Lehrner, A. (2018). Intergenerational transmission of trauma effects: Putative role of epigenetic mechanisms. World Psychiatry, 17(3), 243–257.
Para saber más sobre iniciativas comunitarias de perdón y reconciliación:
– Fundación para la Reconciliación – Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE).
– Centros Saint Camille de Lellis (África occidental).
– Proyectos de justicia restaurativa y reconciliación en Ruanda tras el genocidio.
Deja un comentario